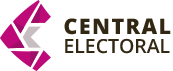El desarrollo y consolidación de la democracia mexicana no puede entenderse si no se considera el contexto político, social y cultural existente durante la formulación y aprobación de cada una de las reformas político-electorales que han ido moldeando gradualmente nuestro sistema democrático.
Desde 1977, México ha sido testigo de ocho grandes reformas electorales, en la mayoría de los casos, resultado de reclamos o inquietudes de la oposición o los partidos no ganadores, los cuales han pugnado por una gobernabilidad democrática más efectiva, tomando en cuenta una visión a largo plazo a partir de consensos pactados entre distintas fuerzas políticas.
Cada reforma ha tenido por lo menos un objetivo transformador claro y bien definido; por ejemplo, con la reforma de 1977 se buscaba una representación política más plural y equilibrada, la cual se generó con la inclusión de las diputaciones de representación proporcional; la de 1989-1990 creó al Instituto Federal Electoral (IFE) como organismo autónomo, derivado de que los movimientos sociales emanados de la elección de 1988, pugnaban por una menor intromisión gubernamental y más certeza en los resultados, por lo que el IFE sustituyó a la Comisión Federal Electoral, dando pie al proceso de ciudadanización institucional; o la reforma de 1993, que implicó nuevas atribuciones fiscalizadoras de los recursos de los partidos políticos.
Una de las reformas más emblemáticas fue la de 1996 con la que se eliminó por completo la injerencia del Poder Ejecutivo en los procesos electorales y se dotó de total autonomía al otrora IFE. La reforma de 2007 impulsó un nuevo modelo de comunicación política al regular el uso y acceso permanente a la radio y la televisión de los partidos políticos y estableció un procedimiento expedito a través del cual se sancionarían las infracciones a este modelo, incluyendo la posibilidad de ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones que pudieran ser violatorias, durante el tiempo que tardarán en resolverse los asuntos.
El modelo actual emanado de la reforma de 2014 no sólo transformó a la autoridad electoral en una de carácter nacional, sino que le asignó nuevas atribuciones entre las que destaca el vínculo permanente con los Organismos Públicos Locales (OPL) del país, el nombramiento de consejeras y consejeros electorales de los OPL, un nuevo modelo de fiscalización y la creación de las atribuciones constitucionales de atracción, asunción y delegación, por mencionar someramente algunos ejemplos. Puede decirse que la finalidad de esta reforma fue homogenizar los estándares de calidad en la organización de elecciones en todo el país.
En México, el camino hacia la consolidación democrática ha sido un proceso largo y paulatino, pero sin duda nos ha acercado a un modelo de mayor competencia democrática que además se da en condiciones equitativas y justas. Por ello, cualquier reforma que tenga por propósito modificar nuestro sistema democrático vigente debe surgir de propuestas sustentadas en el análisis objetivo de su funcionamiento, además de contar con la participación de todas las fuerzas políticas –como ha sido habitual–, con la finalidad de lograr no solo los acuerdos necesarios para su aprobación, sino el convencimiento de todas las fuerzas políticas de su necesidad y, por ende, la aceptación de las reglas emanadas de ésta.
Una posible reforma debe considerar también que, desde la creación del INE hasta ahora, no se han suscitado demandas sociales relacionados con los resultados electorales obtenidos durante los últimos años, es decir, las elecciones que se han organizado a partir de 2014 no han dado pie a conflictos post electorales que pongan en duda la veracidad de los resultados.
La democracia debe robustecerse a partir de modificaciones normativas que tengan sustento y viabilidad, pero también que cuiden la autonomía e independencia de las autoridades electorales, las cuales han sido resultado de múltiples luchas históricas.
Consulta el artículo en El Heraldo.