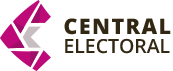La reforma electoral de 2014 inauguró el modelo electoral “híbrido” en el país, que dejó atrás la clara delimitación de las atribuciones que antes tenía el Instituto Federal Electoral (IFE) –a cargo, desde 1991, de los comicios federales: diputados, Senado y presidencia– respecto a los institutos electorales locales –a los que les tocaba organizar la renovación de gubernaturas, alcaldías y congresos de las entidades.
El “híbrido” resultó una salida intermedia entre dos opciones bien definidas: 1) el modelo previo de diferenciación de facultades, y 2) la pretensión de centralizar en una sola autoridad tanto los comicios locales como los federales. Como ninguna de las dos opciones encontró suficiente respaldo, se decidió una solución que se quedó a medio camino entre ambas.
Con frecuencia, los impulsores de la reforma electoral de 2014 argumentaron, como motivaciones de la misma, dos razones: a) el obstáculo que significaban los institutos electorales locales nombrados por los congresos de las entidades para tener elecciones genuinas, y b) la necesidad de abaratar el costo de los comicios. La primera razón descansó en buena medida sobre una falacia: se puede documentar que el cambio político empezó primero en las entidades que en el centro del país, y que la alternancia en los gobiernos locales era agua corriente en la vida política mexicana antes de 2014. En lo que toca al dinero, la reforma fue contraproducente: al dar más atribuciones al Instituto Nacional Electoral (INE) que a su antecesor, el IFE, y crearle nuevas unidades técnicas (de fiscalización, de lo contencioso electoral, de vinculación con los organismos públicos locales electorales –OPL–), también aumentaron los recursos materiales, humanos y financieros para hacer posibles las tareas encomendadas, mientras que en las entidades se incrementó drásticamente el financiamiento público a los partidos, con carga a las finanzas locales.
La desmemoria no es buena consejera en materia de decisiones políticas que afectan a las instituciones y a los recursos públicos. Por ello es indispensable identificar aciertos y desaciertos de las experiencias previas, para que el reformador del presente actúe con responsabilidad.
Conviene entonces una revisión, así sea telegráfica, de lo que en términos de cambio político a nivel local había vivido México antes de la pretensión de desaparecer a las autoridades electorales locales, para evidenciar que federalismo y democracia no se contraponen. También es oportuno señalar los riesgos de “borrar” sin más a las autoridades locales en términos de sobrecarga operativa e incremento de costos para una autoridad nacional y, por supuesto, en lo que se refiere a la pérdida de soberanía de las entidades federativas.
I. La democracia ya estaba ahí
La primera alternancia relevante en México ocurrió hace 30 años, cuando en 1989 el Partido Acción Nacional ganó la gubernatura de Baja California. Era la época del partido hegemónico, que fue sustituido no por la implosión del régimen, sino a través de un proceso gradual de cambio político hacia la edificación de un sistema plural de partidos. Se trató, en suma, de una transición a la democracia.
En los años noventa, la excentricidad de las alternancias en las gubernaturas siguió reduciéndose de forma acelerada; en esa década ocurrieron 11 más en los gobiernos locales –incluida la capital del país, que tuvo su primera elección a la jefatura de gobierno que ganó un partido opositor, el PRD. Para la primera década del siglo XXI, se dieron otras siete alternancias primigenias, y durante los primeros años de la segunda década, ocurrieron cuatro alternancias más donde no se había producido previamente cambio de partido en el gobierno local (véase Tabla 1).
En total, entre 1989 y 2014, año de nacimiento del INE, cambiaron gobiernos locales, al menos en una ocasión, en 23 de las 32 entidades federativas, es decir, en el 72 por ciento. La evidencia demuestra con claridad que ocurrían elecciones locales genuinas en el modelo federal, no centralista, donde se diferenciaban bien las atribuciones del INE y las de las autoridades de cada entidad.
Incluso en aquellos estados de mayor marginación social, en donde existen condiciones estructurales que favorecen prácticas clientelares o la pretensión de coaccionar o comprar el voto, el cambio político había tenido lugar: en Chiapas en el año 2000; Michoacán en 2002; Guerrero en 2005, y Oaxaca en 2010.
En 2014, se puso sobre la mesa la idea de eliminar a todos los institutos electorales locales, mas no prosperó tal intención. Lo que avanzó, en cambio, fue la supresión del nombramiento de las autoridades electorales de las entidades por parte de los congresos locales y se trasladó esa atribución al Consejo General del INE. Además, con la reforma, la autoridad nacional se hizo cargo de la instalación de casillas tanto en las elecciones locales como en las federales, y recayó en el INE la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos en las entidades federativas, al igual que de los precandidatos y candidatos a cargos de votación local.
Con este nuevo modelo, siguió la dinámica de las alternancias a nivel local: en 2016, por primera vez hubo cambio de gobierno en Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, ocurrieron elecciones en cinco estados en los que, por decisión del electorado, nunca se ha dado alternancia: Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y Estado de México. Cabe señalar que si bien no se ha dado el cambio en la gubernatura, en las elecciones locales de 2018 –cuyos cómputos de votos estuvieron a cargo de las autoridades locales–, en esos cinco estados se produjeron victorias mayoritarias de partidos opositores. Ergo, no hay una sola entidad federativa en la que el partido en el gobierno no haya perdido elecciones. Esa es una prueba de ácido de que los comicios locales son genuinos: se vota en libertad y el voto se respeta.
La alternancia se produce desde hace años, y una y otra vez por voluntad de los electores, no por quién designa al árbitro. Y, por supuesto, no fue necesario amputar las instituciones electorales locales para que la democratización avanzara en las entidades federativas. Federalización y democratización no se han contrapuesto.
Así, puede afirmarse que hoy, como ayer, las pretensiones centralizadoras van en dirección contraria al proceso democratizador.
II. Centralizar no es ahorrar, es restar soberanía
La intención de centralizar la vida electoral del país se edulcora con el argumento de que, así, se ahorrarían recursos públicos. Más allá de la obsesión contra el gasto público –cuya matriz ideológica se inscribe en la corriente ortodoxa del pensamiento económico conservador, es decir, en el neoliberalismo–, que prioriza el ahorro de recursos y en cambio vuelve prescindible el ejercicio de derechos –ahí están los ejemplos de recorte al sistema de salud sin importar las consecuencias sobre el bienestar de la población más necesitada–, lo cierto es que los impulsores de la destrucción de las autoridades electorales locales no han presentado un estudio –ya no digamos riguroso–con los cálculos de las economías que, presumen, van a conseguir con su medida.
Se ha dicho que los ahorros irían de los 7 a los 9 mil millones de pesos, pero es falso que los institutos locales reciban partidas para su operación por esos montos al año. En realidad, el presupuesto operativo de los OPL ronda los 4.5 mil millones de pesos.1 Si para llegar a cifras mayores –y hacer más “vendible” la propuesta de desaparecerlos– se les agrega a los OPL el financiamiento público local a los partidos, se incurre en una trampa argumentativa.
Ahora bien, suprimir a los OPL no implica sin más que los recursos que hoy se canalizan a su operación dejarían de ser necesarios. Para mostrar la falacia de ese argumento, piénsese en otros temas. Si desaparecieran –ojalá y no– los sistemas locales de educación, salud o procuración de justicia, ¿los presupuestos de esas instituciones simplemente serían ahorros? Es obvio que no: así contraiga la federación esas obligaciones, el pagar escuelas, maestros, hospitales, personal de salud, procuradores, jueces, seguiría implicando gasto, sólo que se trasladaría del ámbito local al federal. Lo mismo pasaría en materia electoral: desaparecer a los OPL llevaría, una vez más, a sobrecargar de tareas y de requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros al INE.
Desde la creación del IFE en 1990 se concibió la edificación de una estructura permanente, con oficinas centrales en la capital del país y 332 órganos desconcentrados: una junta ejecutiva local en cada entidad y 300 juntas ejecutivas distritales en igual número de distritos electorales federales. Cada junta, presidida por el vocal ejecutivo, tiene también un vocal secretario, un vocal de organización electoral, uno de capacitación electoral y de educación cívica, así como un vocal del Registro Federal de Electores. Todos esos funcionarios son seleccionados a través de concursos públicos de oposición, son evaluados cada año, participan en cursos de formación y capacitación, y tienen estabilidad en el empleo por sus méritos y desempeño. Ahí está la clave que explica que, en los contextos más difíciles, siempre haya casillas listas para recibir el sufragio: México cuenta con un servicio electoral de carrera.
En esa estructura profesional descansa en buena medida la independencia del INE: sus trabajadores, al ser de carrera y permanentes, no se preocupan por quién resultará ganador de los comicios y no pedirán empleo a los gobernantes en turno. Al contrario, son indiferentes al resultado electoral: su misión es la imparcialidad. Destruir la profesionalización del servicio de carrera del INE es atentar contra las elecciones auténticas.
A la estructura desconcentrada del INE, en los procesos electorales se suman los consejeros electorales –seis por consejo–, locales y distritales, con voz y voto.