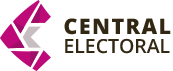La semana pasada tuve la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para comentar la obra El impacto de la corrupción en la democracia, de la Dra. Delia Ferreira Rubio. Este libro nos invita a mirar la corrupción no como un hecho aislado, sino como un clima que se instala lentamente hasta transformar la relación entre ciudadanía e instituciones.
Uno de los datos más potentes del libro muestra que, en contextos donde la corrupción está normalizada, las familias más pobres llegan a destinar hasta 13% de su ingreso a sobornos, mientras que las más ricas destinan menos de 3 por ciento. Esa desigualdad no es sólo económica: es democrática. Cuando ejercer derechos depende de un pago, la igualdad desaparece y la justicia se vuelve una promesa que nunca termina de cumplirse.
A esto se suma un fenómeno inquietante: dos tercios de los países del mundo están por debajo de 50 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, lo que nos habla de una incapacidad global para contener un problema que, más allá de sus formas específicas, produce el mismo daño: erosiona la confianza y alimenta el desencanto ciudadano con instituciones que no están logrando cumplir lo que prometen.
Pero entre todos los factores que permiten que la corrupción prospere, hay uno del que se habla poco y que es indispensable destacar: la incompetencia. No la incompetencia accidental, sino la que se instala cuando los puestos públicos se ocupan por lealtades políticas, afinidades personales o designaciones sin criterios técnicos. La incompetencia que se vuelve parte del sistema y que termina siendo casi tan dañina –o más– que la corrupción explícita.
Colocar a una persona sin preparación en un cargo estratégico no es una falla menor. Aceptar un puesto sin tener las capacidades necesarias tampoco es un acto inocuo. Ambas decisiones erosionan la capacidad del Estado, distorsionan procesos, generan errores que cuestan derechos y, sobre todo, crean el ambiente perfecto para que la corrupción avance sin resistencia.
La incompetencia también es corrupción, porque rompe la integridad del servicio público y debilita las estructuras que deberían proteger a la ciudadanía, y una vez que ese debilitamiento comienza, se entra en una espiral difícil de detener: corrupción que erosiona confianza, confianza que se pierde, instituciones que se debilitan y un desencanto democrático que crece.
La obra presentada en Guadalajara nos recuerda que la respuesta no está sólo en castigar, sino en reconstruir y en recuperar profesionalismo, mérito, integridad y rendición de cuentas. En exigir que quienes ocupan un cargo público no sólo sean honestos, sino capaces. La democracia, y el servicio público en general, demanda ambas cosas.
La corrupción puede vaciar la democracia; la incompetencia puede vaciar al Estado; pero la integridad, la verdadera integridad, tiene la capacidad de reconstruir ambas.
Consulta el artículo en El Heraldo de México.