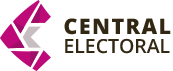A lo largo de la historia ha habido muchas maneras de entender lo que es y lo que significa hacer política. Así, en un sentido la política puede entenderse como la actividad tendente a conseguir, ejercer y mantener el poder de decisión colectiva en una sociedad, tal como lo planteó Maquiavelo a inicios del Siglo XV. Para otros la política consiste en saber identificar y distinguir entre los amigos (los que coinciden y comulgan con nuestros propios intereses) y los enemigos (aquellos que no comparten nuestros principios y elementos de identidad y, por lo tanto, a quienes se les combate y, en su caso, se les elimina), tal como lo propuso Carl Schmitt, precursor ideológico del nazismo. Para unos más, la política es la actividad que consiste en privilegiar las coincidencias y los puntos de convergencia por sobre las naturales diferencias ideológicas y programáticas que pueden existir entre personas que piensan distinto. En este último sentido, la política se entiende como la convivencia civilizada de los opuestos, es decir, como la capacidad de ponerse de acuerdo y de propiciar entendimientos a partir del diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos.
Este último modo de concebir a la política es el propio de una larga tradición de pensamiento democrático que va de Hans Kelsen a Norberto Bobbio y que podemos definir, precisamente, como “política democrática”.
En efecto, la lógica que está detrás de todo el procedimiento de toma de las decisiones colectivas en una democracia es la de generar los espacios institucionales para que la pluralidad política conviva de manera pacífica, para que la disputa por el poder ocurra a partir de una serie de reglas pactadas y aceptadas por todos y para que existan los espacios y los incentivos necesarios para que las decisiones políticas (las que nos obligan a todos) sean, en la medida de lo posible, fruto del consenso.
La lógica misma con la que funcionan los parlamentos en las democracias busca, precisamente, que las decisiones que se plasmarán en las leyes puedan incluir los puntos de vista del mayor número posible de posturas que existen dentro de una sociedad y que deben estar representadas en esas asambleas. Por eso el proceso legislativo multiplica los espacios de análisis, discusión y de construcción de acuerdos (las comisiones, el pleno, la existencia de dos cámaras, entre otros).
Es cierto que en democracia se decide mediante la regla de mayoría, pero eso no significa, ni que las mayorías pueden hacer lo que quieran (existen límites a su capacidad de decisión establecidos por la Constitución y las reglas que protegen los derechos humanos), ni que se desentiendan de los argumentos de las minorías que deben ser escuchados y ponderados.
Así, decidir democráticamente no significa la mera y llana imposición de las posturas de la mayoría sobre los demás. Al contrario; eso que Tocqueville denomina “tiranía de las mayorías” es precisamente, a juicio del autor de La democracia en América, el principal riesgo que aqueja a las democracias, el degenerar en un despotismo de muchos que, en sustancia, no se distingue de la tiranía de una sola persona.
Lo que ha venido ocurriendo con la reforma electoral (el llamado “plan B”), es un buen ejemplo de lo que significa renunciar a hacer política democrática. La coalición gobernante, que cuenta con una legítima mayoría en el Congreso, ha actuado como si fuera omnipotente, imponiendo, sin más, nuevas reglas del juego electoral sin procurar ni pretender un mínimo consenso con el resto de los actores políticos. Se despreció el diálogo, el entendimiento (incluso, sin empacho, los diputados de la mayoría ni siquiera se dieron el tiempo de leer lo que estaban votando), la discusión, el análisis que requiere toda decisión seria y, por supuesto, el acuerdo.
Se trata de una triste y penosa expresión de la vocación autoritaria de quienes piensan que el ser mayoría les permite hacer lo que quieran y esa renuncia a la política, inevitablemente, erosiona a nuestra democracia.