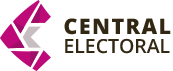Desde hace varios meses, pero especialmente en semanas recientes, diferentes actores políticos han planteado la posibilidad de impulsar una reforma electoral de gran calado. Ante esta situación, y aunque al momento de escribir estas líneas no existe todavía una iniciativa de ley formalmente presentada en el Congreso de la Unión, es preciso aportar elementos a una discusión pública que, dado el alcance y trascendencia de los cambios que se han planteado, resulta por completo necesaria.
Uno de los indicadores clave para conocer la fortaleza de una democracia es la existencia de espacios y mecanismos de discusión y deliberación pública. Espacios incluyentes en los que, a partir de hechos e información, voces diversas e incluso divergentes, puedan hacerse escuchar con claridad y firmeza, siempre bajo reglas mínimas de respeto y tolerancia. Por ello, la ausencia de estos espacios de deliberación sólo puede ser un indicador de debilidad de nuestro arreglo democrático.
Nuestro sistema electoral es producto de un proceso incremental y evolutivo que ha ido construyéndose y fortaleciéndose a partir de la aprobación de cambios a las reglas electorales, considerando los diagnósticos respecto de sus fortalezas y debilidades, y siempre atendiendo a la experiencia acumulada por parte de las autoridades electorales. El modelo electoral mexicano es, además, resultado del esfuerzo acumulado de millones de mexicanas y mexicanos que, durante más de cuatro décadas, han buscado ampliar el ejercicio de los derechos políticos y construir instituciones democráticas que sean fuente de legitimidad del ejercicio de los gobiernos, y también ancla de estabilidad política.
Cada vez que ha habido una reforma a lo largo de estas décadas —sobre todo cuando se trata de cambios de fondo—, las autoridades electorales y los especialistas en la materia han podido aportar su experiencia técnica y de primera mano para la comprensión de los procesos electorales, sus desafíos, fortalezas y necesidades de mejora.
En las siguientes líneas busco argumentar por qué una reforma como la que se estaría gestando, con los aparentes alcances y características que tendría, resulta una reforma innecesaria e inoportuna.
Una nueva reforma es innecesaria
La reforma electoral de 2014 gestó la construcción de un nuevo modelo electoral y de un Sistema Nacional de Elecciones, bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral (INE). Con este Sistema se llevó a cabo una redistribución de facultades para la organización de elecciones locales, dándole un papel mucho más activo al INE como autoridad electoral nacional; sin embargo, ello no implicó el desplazamiento de las funciones y tareas de las autoridades electorales locales. El Sistema se ha ido consolidando al paso de los años con la rectoría que la ley le mandata al INE, pero también bajo una lógica de colaboración y corresponsabilidad en el ejercicio de la función electoral en el ámbito local.
Asimismo, la reforma de 2014 sentó las bases normativas para construir un nuevo sistema de fiscalización, siempre perfectible, pero cada vez más robusto y eficaz. Con este nuevo sistema se han creado mecanismos efectivos de vigilancia del financiamiento de la política, y se han definido y aplicado sanciones —como ha sido evidente para todos los partidos y actores políticos— a quienes no cumplen con las reglas de financiamiento y rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos.
También desde 2014 se ha consolidado un modelo de capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos que el día de la elección se desempeñan como funcionarias y funcionarios de casillas para integrar las mesas directivas. Este modelo de capacitación ha cumplido con el objetivo explícito de la reforma de estandarizar la calidad técnica de los procesos locales con los federales, una exigencia que fue particularmente enfatizada por todas las fuerzas políticas que promovieron y aprobaron las nuevas leyes y reglas electorales en 2014.
Por otro lado, la regla de paridad establecida a nivel constitucional con aquella reforma, y decantada en el resto de los instrumentos normativos y reglamentarios electorales, se ha transformado en una realidad en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados; a nivel local, se ha avanzado sustancialmente en la elección de legislaturas estatales también paritarias, así como en una mayor presencia de mujeres electas en ayuntamientos y gubernaturas.
Desde el INE también se ha buscado expandir el principio de inclusión en la representación política a sectores sociales que antes carecían de ella. La nueva conformación de la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados, que iniciará este 1 de septiembre, será una de las más incluyentes en la historia, con representantes de pueblos y comunidades indígenas, personas pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual, personas afromexicanas y con discapacidad, en todos los casos bajo las reglas de paridad de género.
Bajo este modelo electoral, surgido de la reforma de 2014 —un modelo de responsabilidades compartidas entre las 32 autoridades electorales estatales y la nacional, bajo la rectoría de ésta última— el INE ha organizado un total de 277 elecciones en los últimos siete años. Este cúmulo de comicios contrasta con los 18 procesos electorales que el IFE organizó en los 23 años previos.
A lo largo de estos años, desde 2014, bajo el modelo electoral vigente, todos los cargos públicos del país ya se han renovado, al menos, una vez. Y el grado de alternancia alcanzado en este conjunto de procesos comiciales es, en promedio, de 65.6%, alcanzando más de 80 % en las senadurías, y casi 60 % en las diputaciones federales, con cifras similares en ayuntamientos, congresos locales y gubernaturas.
La reforma de 2014, y el andamiaje normativo que desde entonces han construido el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha cumplido con el propósito de convertir el voto de las ciudadanas y los ciudadanos en un mecanismo efectivo para conformar la representación política y para hacer realidad el ejercicio ciudadano de la rendición de cuentas por medio del voto. Esto ocurre cuando se le garantiza al electorado el poder efectivo de decidir quiénes son sus representantes y gobernantes. Así lo demuestran los comicios recientes y, de manera emblemática, las elecciones del pasado 6 de junio, las más grandes y complejas de la historia. Estas elecciones refrendaron el carácter plural, diverso y participativo de nuestra sociedad pero, sobre todo, refrendaron el histórico compromiso democrático de las ciudadanas y los ciudadanos —autores de la elección— con la ruta electoral como una conquista civilizatoria que nos permite una convivencia pacífica, incluyente, respetuosa y tolerante (aun en los peligrosos tiempos de polarización, intolerancia y pandemia, que azotan al mundo).
En suma, con el sistema electoral nacional surgido de la reforma de 2014 —el modelo INE-OPLEs y las reglas puestas en práctica en los últimos siete años— se pueden organizar las elecciones federales de 2024 en condiciones de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad y certeza. Más allá de ajustes particulares y cambios específicos que puedan hacer perfectible el actual modelo electoral, una reforma de gran calado, como la que algunos actores políticos han venido planteando, resulta completamente innecesaria.
Una reforma inoportuna
La historia de las reformas político-electorales en México muestra que los cambios de gran calado orientados a perfeccionar el sistema electoral mexicano se han llevado a cabo bajo una serie de directrices fundamentales. A continuación, presento algunas de las que considero más destacadas.
1. Las reformas de gran alcance surgen comúnmente a partir de demandas y reclamos de la oposición; particularmente después de elecciones presidenciales complejas en las que se expresan inconformidades por fallas en las condiciones de equidad de la contienda. Este es un supuesto que está lejos de haberse presentado en las elecciones de 2018 o en las de 2021.
2. Las principales fuerzas políticas acuerdan las reformas sustanciales a partir del convencimiento, compartido por todas, de que es necesario modificar las reglas; esto ocurre regularmente en los primeros años de cada ciclo sexenal. En otras palabras, son reformas que resultan de un amplio consenso entre los partidos políticos, hayan sido ganadores o perdedores en los comicios inmediatamente previos. El amplio consenso (de ser posible, la unanimidad) en torno a la definición de las reglas del juego es una condición indispensable para la estabilidad y gobernabilidad democrática. De otro modo, más que un ancla de certeza y estabilidad, las reglas se convierten en la fuente de la descalificación y el desconocimiento de los procesos democráticos.
3. Una reforma de gran calado cuyo objetivo principal —o el más notable— sea la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales (el Consejo General, en el caso del INE; la Sala Superior, en el caso del TEPJF) termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores y las filias o fobias personales, y carece de altura de miras. Una reforma electoral no es —no debe ser— un asunto visceral, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados, y de una discusión seria e incluyente. De otro modo, su fracaso está garantizado. La renovación de estos órganos —conviene recordarlo e insistir en ello una y otra vez— es consecuencia de los acuerdos entre las fuerzas políticas respecto de las reglas de la contienda electoral que habrán de modificarse; es decir, viene después de acordar cambios en las reglas. Hacerlo al revés es poner los caballos detrás de la carreta.
4. En México, las reformas siempre se han planteado como procesos de cambio progresivos, orientados a fortalecer uno o varios de los siguientes cuatro aspectos: dotar de autonomía a las autoridades electorales y fortalecerla; ampliar los derechos de la ciudadanía (lo que pasa por mejorar paulatinamente la representatividad, es decir, el mejor reflejo del pluralismo en los órganos representativos); perfeccionar los procedimientos técnicos del sistema electoral, y hacer más equitativas las condiciones de la contienda política. Ninguna reforma ha buscado jamás retroceder en alguno de estos rubros. En esos cuatro pilares se ha fundado el arreglo democrático que la sociedad mexicana ha construido en las últimas tres décadas y que ha permitido que todas las fuerzas políticas, sin excepción, hayan accedido a los espacios de poder público en el país a través de las urnas.
5. También vale la pena recordar que, en el último cuarto de siglo, las nuevas reglas surgidas de reformas sustanciales invariablemente se han probado primero en elecciones federales intermedias y en múltiples procesos locales. Es decir, no se han puesto a prueba, por primera vez, en elecciones generales que incluyan la renovación de la Presidencia de la República. Así pasó con las reformas de 1996 (para la elección intermedia 1997), 2007-2008 (para los comicios de medio término de 2009) y en 2014 (para la elección intermedia de 2015). La aplicación inmediata de una reforma en una elección presidencial siempre tendrá como incentivo perverso tratar de acomodar las reglas en favor de una u otra fuerza política, o de tal o cual gobierno, con el fin de obtener ventajas de cara a esa contienda.
Por todo lo anterior, una reforma sustancial, distanciada de las directrices que en el pasado han mostrado ser eficaces para perfeccionar nuestro sistema electoral, es a todas luces inoportuna.
Más aún —y esto es fundamental—: modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a los que no piensan igual, y de permanente descalificación a las autoridades electorales por la única y exclusiva razón de ejercer su autonomía constitucional frente a los otros poderes y su independencia frente a los actores políticos, no es un buen augurio.
Lo que está en riesgo
Es preciso decirlo con claridad, porque los tiempos así lo exigen: nuestro sistema electoral es sin duda perfectible; múltiples diagnósticos y análisis sobre la materia han planteado varios asuntos y temas que podrían mejorarse. Desde esa perspectiva, una reforma sería pertinente —siempre lo será, cuando el ánimo es de perfeccionamiento—, pero no es necesaria. Las elecciones del pasado 6 de junio, las mejores de nuestra historia desde el punto de vista técnico y organizativo, demuestran que, si no hay cambios en materia electoral, es posible organizar los comicios de 2024 sin mayor problema.
No hay que equivocarse: los grandes desafíos nacionales están en otro lado. Son los problemas irresueltos de la pobreza creciente, la desigualdad ominosa, la corrupción persistente, la impunidad, la aguda inseguridad y violencia; se trata de problemas que siguen aquejando y lastimando a la sociedad mexicana. Luego de más de un siglo, nuestro problema es resolver la añeja promesa incumplida de justicia social que inspiró a la Revolución Mexicana.
Nuestro sistema electoral se edificó para erradicar la inequidad y la intervención gubernamental —de cualquier gobierno— a favor de su partido y sus candidaturas.
De llevarse a cabo en las próximas semanas o meses una reforma electoral, es importante definir sus objetivos: qué se quiere modificar y para qué se quiere modificar, qué es lo que se quiere lograr.
Para que una eventual reforma llegue a buen puerto es indispensable que parta de un debate informado, objetivo, con evidencia y altura de miras, que apunte a mejorar nuestro sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Una reforma que sólo considere los objetivos de una de las partes, a partir de filias y fobias, de rencores o enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y será inevitablemente regresiva.
Es preciso avanzar en una lógica de consolidar nuestra democracia, nuestro pluralismo político, la diversidad y la inclusión, que son cimiento de las fortalezas que hemos construido a lo largo de décadas y que nos permitirán, al mismo tiempo, corregir nuestras debilidades.
Si la democracia es una obra colectiva, a todas y todos nos toca defenderla y cuidarla. Por ello, es esencial que una reforma electoral se construya concibiendo al pluralismo, la representación, la diversidad, la inclusión y el poder regulado como virtudes públicas y no como debilidades de nuestra vida democrática.
El compromiso con la democracia no termina ni se agota con el voto. Continúa con la defensa de todo aquello que la hace una realidad cotidiana.
Consulta el artículo en la revista Nexos.