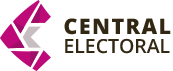En ninguna sociedad democrática se puede asumir que los pensamientos de la población están uniformados o en sintonía precisa con todo lo que decida algún gobierno municipal, estatal o presidencial. Las decisiones de fuerzas partidistas en los congresos tampoco son, necesariamente, fiel reflejo del ánimo social, pero siempre deben hacer un esfuerzo por honrarlo.
Nuestro modelo legal otorga periódicamente confianza a los actores políticos que compiten por el voto en las urnas y para ello se valoran sus ofertas generales (en algunos casos más específicas) de gobierno o representación legislativa, las cuales, en teoría, son las que deben aplicar en sus encargos, y si no lo hacen la nación se los demanda retirándoles su respaldo o expresando su descontento.
La legitimidad de los poderes nace en las urnas y en la legalidad con la que conduzcan su actuar, y ahí en la legalidad y en las urnas hay un acuerdo que pide respeto por el otro con candados de convivencia. El diseño del Congreso es con proporcionalidad a la votación, es decir, el que gana no se queda con todos los votos, porque los que pierden una elección, a menos que tuvieran cero votos, tienen una proporción que hacer valer y que debe ser atendida.
Entre los candados de consenso tenemos, por ejemplo, que nuestro Congreso no tiene opción a voto de mayorías simples (mitad más uno) en casos como aprobar reformas constitucionales. Ahí deben, antes de aprobarse, construirse al menos mayorías calificadas (dos terceras partes) y además tomar en cuenta a congresos locales que son parte del pacto federal. En el caso de leyes, sí es posible que una mayoría simple de una cámara la apruebe, pero con el contrapeso revisor de la otra.
Así se obliga a generar puntos de encuentro entre fuerzas distintas que compiten regularmente en las urnas pero que en su labor parlamentaria están obligadas a coexistir y dialogar para honrar el mandato de representar a votantes de unos y otros.
A finales de los 70, el entonces partido hegemónico entendió que si no reconocía el derecho de las oposiciones a existir y ser tomadas en cuenta se cancelaba cualquier opción para tener democracia, y darle la espalda a la realidad social que no era unipartidista era un error.
En 1977, cuando se concretó la reforma política que muchos estudiosos de la historia de nuestra democracia ubican como “la reforma original”, teníamos sólo tres municipios gobernados por la oposición, y de los cuatro partidos con registro tres se habían sumado a la candidatura única de López Portillo en 1976 (el PAN no presentó candidatura y la de López Portillo fue candidatura única con respaldo de PARM y hasta del PPS).
Durante los años 80 ya eran 137 los municipios de oposición y con el nacimiento del IFE la brecha para detonar lo que hoy tenemos (alternancia, pluralidad y voto real que cuenta y se cuenta bien), fue patente. Si la reforma del 77 fue brecha para el pluralismo, la creación de un árbitro autónomo fue palanca del cambio democrático.
La historia reciente nos dice que las imposiciones acaban mal. Ahí está la configuración del IFE en el 2003, cuando se excluyó por matemática del Congreso, la voz de los partidos de izquierda. Pese a seguir presentes rutinas técnicas profesionales para las elecciones del 2006, la desconfianza y encono eran constantes.
El consenso no es claudicar, sino entender que la legitimidad no se impone, se construye.
Consulta el artículo en El Economista.
RESUMEN