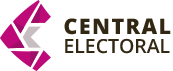El famoso sociólogo inglés, Anthony Giddens, alude al concepto de “conflicto” recordándonos que los teóricos no sólo han visto en ello una idea vinculada a la “lucha por la supremacía” entre grupos sociales, que conflicto no necesariamente es algo negativo porque su vigencia es permanente e ineludible en la historia de la sociedad. Por eso evitar que surja es imposible. Tampoco se puede pretender que para escapar de sus tensiones hay que ignorarlas como método, o asumir que la armonía es dar por sentado que debe haber coincidencia en todo, que la mirada única es el estado natural y deseable de las cosas y que las tensiones entre intereses legítimos confrontados son un mal que debe erradicarse.
Giddens rescata en esa ruta de reflexión la postura de Georg Simmel, quien no ve el conflicto como una realidad negativa, sino como un espacio de interacción permanente para reconocernos diferentes en una misma sociedad que está llamada a coexistir sin pretender la desaparición del otro.
Podemos trazar un mapa de conflictos en cada elección celebrada en los últimos años, igual que de los acuerdos para enfrentarlos que nos han permitido u obligado a reconocernos en la historia reciente. Las reformas comiciales son testimonio de esos intereses encontrados que han requerido acuerdos y mediaciones entre posturas muy polarizadas y sólo así hemos logrado transitar a un entorno de legitimidad democrática.
En las reglas que regulan la competencia política se han edificado pilares que requieren apuntalamiento constante, elecciones que convocan a unos y otros para dirimir periódicamente quién detenta más o menos presencia legislativa o quién ocupa el poder presidencial o las gubernaturas en un lapso determinado.
Dice Giddens que se suele confundir conflicto con competencia y que sólo se toca la idea negativa de conflicto cuando esa competencia asume como enemigos a los que son distintos y busca la supremacía definitiva sobre ellos.
Los modelos de democracia no niegan el conflicto, apuestan, eso sí, por las necesarias mediaciones y acuerdos para procesarlo en un entorno donde una garantía base es la competencia legítima, el reconocimiento del otro y la convicción de su derecho a disentir habitando el mismo circuito social, sin riesgo de ser tratado como enemigo sujeto a la aniquilación. Ninguna diferencia política puede desaparecer por decreto. Tampoco es posible que en una sociedad diversa todas y todos se formen en la misma fila ideológica por arte de magia o se alineen en todo a los sectores y posturas con mayor simpatía en un contexto determinado, que renuncien para siempre a su propia convicción sólo porque no es la de otras y otros, aunque sean los más.
Las urnas deciden el reparto del poder en instituciones democráticas, pero cada sector o persona en lo individual tiene visiones diversas sobre el mismo quehacer político y esas visiones encuentran en la conciliación el espacio de coexistencia, no de sumisión o desaparición.
El conflicto nunca se esfuma, reconocerlo y conciliar soluciones es una tarea permanente, sin puerto definitivo ni alineación monolítica posible. Ahí un reto de las democracias en este siglo XXI que está por cerrar su primera década de vida, el de no olvidar que la competencia política no es entre enemigos que disputan una supremacía que anule para siempre al distinto. La evolución de las sociedades y de la democracia no acaba con el conflicto, pero sí lo conduce, lo atiende con el acuerdo, con el reconocimiento del otro, de las y los otros.
Consulta el artículo en El Economista.
RESUMEN