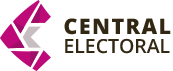Sin el movimiento estudiantil de 1968 no se explica nuestra transición democrática que logró remontar un régimen cerrado, de partido hegemónico, para arraigar un modelo donde la pluralidad ideológica dejó de ser testimonial en las elecciones y el voto un formalismo cosmético para legitimar resultados que estaban definidos de antemano hace ya algunas décadas. Antes de aquella movilización estudiantil, la democratización de la vida pública o la alternancia en el poder político lucían lejos de nuestro alcance; no había condiciones en ese México para suponer cambios pacíficos e incluyentes a través de las urnas.
Los estudiantes pedían en esencia justicia: habían sido constantemente lastimados por el abuso de fuerzas policiacas y entonces tomaron las calles, se fueron a huelga, exigieron diálogo público para discutir su pliego petitorio que incluía liberar a presos políticos, eliminar el delito de “disolución social” (que entonces se usaba discrecionalmente para encarcelar a disidentes), destituir a mandos de la policía capitalina, suprimir al cuerpo de granaderos, indemnizar a las víctimas de represión y castigar a funcionarios responsables de violencia contra estudiantes del IPN y la UNAM.
El gobierno desestimó todos los reclamos, sólo veía en ellos una conjura comunista para desestabilizar cuando los ojos del mundo estarían atentos a México porque estaban por iniciar los primeros juegos olímpicos celebrados en América Latina. En realidad, las demandas y manifestaciones estudiantiles no eran algo irracional o imposible de atender, pero la sola movilización era inaceptable para el gobierno. Antes de la brutal represión del 2 de octubre en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, el presidente Díaz Ordaz declaró que había sido tolerante con el movimiento “hasta excesos criticables”.
Hace 50 años, la matanza en la plaza no acabó ni con las demandas específicas ni con el fondo democratizador del movimiento estudiantil. Los jóvenes asesinados y la cárcel que se impuso a líderes universitarios fue un manotazo autoritario que pese a su brutalidad no logró sofocar el malestar social por los temas que se habían puesto sobre la mesa de discusión pública. Lejos de apagarse, las exigencias se convirtieron en bola de nieve que de una u otra manera se abrió paso para incidir en nuevas reglas y cambios políticos los años posteriores.
Las demandas originales del pliego petitorio no se olvidaron y se cosecharon cambios, no de forma inmediata ni tersa, pero poco a poco la razón fue ganando terreno y el 68 es lo que catalizó la nuez de las reformas clave que se adoptarían los años siguientes. El movimiento generó cuadros y pensamiento crítico que no quitaría el dedo del renglón, la clase política se vio forzada a ceder lo que había calificado de intolerable e iniciaron reformas a regañadientes en algunos casos y con talante democrático en otros.
En 1970 se concretó la derogación de los artículos del Código Penal que aludían al delito de “disolución social” (el 145 y 145 bis), en la reforma política de 1977 vinieron ajustes constitucionales para reivindicar la pluralidad, el derecho de asociación política, el derecho a la información. Con todos sus claroscuros, no puede desligarse la ruta de transición a la democracia que hemos recorrido del contexto de exigencia que marcó sin retorno lo ocurrido en octubre de 1968.
Sobre las peticiones de los estudiantes, Octavio Paz concluyó poco después de Tlatelolco que todas ellas “se resumían en una palabra que fue el eje del movimiento y el secreto de su instantáneo poder de seducción sobre la conciencia popular: democratización” (Posdata, 1970).
Muchos de los dirigentes encarcelados apostaron por competir en las urnas y ocuparon cargos legislativos o en distintos gobiernos, impensable cuando los golpeó la lógica autoritaria, impensable entonces la alternancia, la pluralidad, el ejercicio de libertades. La lucha no era por cargos, inmadurez o conjuras extranjeras, sino por democracia.
Consulta el artículo en El Economista
RESUMEN