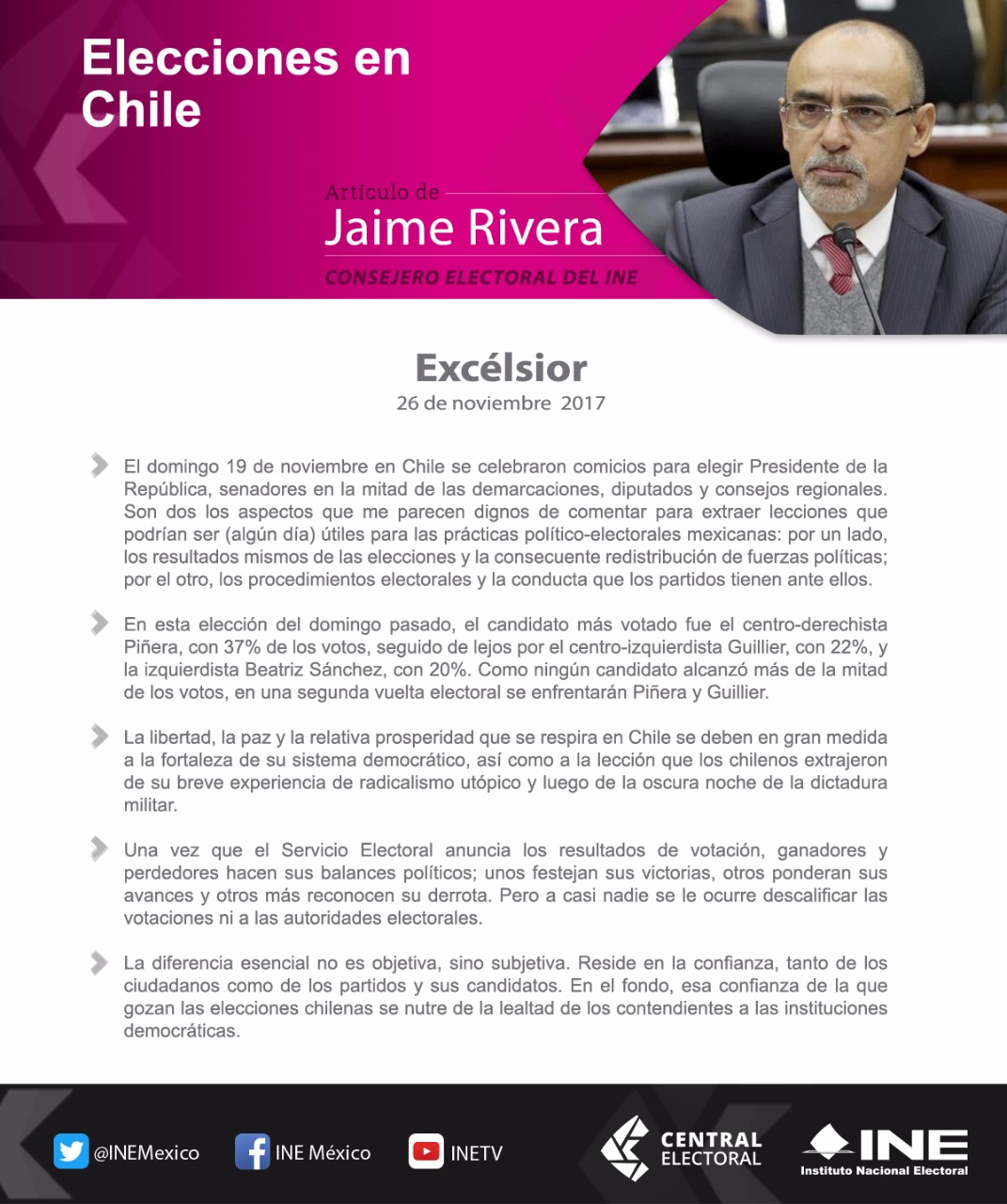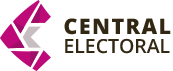El domingo 19 de noviembre en Chile se celebraron comicios para elegir Presidente de la República, senadores en la mitad de las demarcaciones, diputados y consejos regionales. Son dos los aspectos que me parecen dignos de comentar para extraer lecciones que podrían ser (algún día) útiles para las prácticas político-electorales mexicanas: por un lado, los resultados mismos de las elecciones y la consecuente redistribución de fuerzas políticas; por el otro, los procedimientos electorales y la conducta que los partidos tienen ante ellos
El domingo 19 de noviembre en Chile se celebraron comicios para elegir Presidente de la República, senadores en la mitad de las demarcaciones, diputados y consejos regionales. Son dos los aspectos que me parecen dignos de comentar para extraer lecciones que podrían ser (algún día) útiles para las prácticas político-electorales mexicanas: por un lado, los resultados mismos de las elecciones y la consecuente redistribución de fuerzas políticas; por el otro, los procedimientos electorales y la conducta que los partidos tienen ante ellos
Para la elección presidencial, los principales contendientes fueron: Sebastián Piñera, quien ya fue presidente en el periodo 2011-2014 y ahora participa como candidato de Renovación Nacional y una coalición de derecha-moderada; Alejandro Guillier Álvarez, postulado esta vez como candidato independiente, aunque proviene del Partido Radical (centro-izquierda), y antes ha sido candidato de partidos de izquierda; Beatriz Sánchez Muñoz, postulada por el Frente Amplio, alianza de grupos desprendidos de los partidos de izquierda tradicionales y una variedad de organizaciones sociales más o menos contestatarias. Con un apoyo algo menor, destacan Antonio Kast, un candidato de extrema derecha cristiana, y Carolina Goic, candidata centrista de la Democracia Cristiana, formación otrora muy poderosa que, en alianza con el Partido Socialista, encabezó los primeros gobiernos posteriores a la dictadura militar.
En esta elección del domingo pasado, el candidato más votado fue el centro-derechista Piñera, con 37% de los votos, seguido de lejos por el centro-izquierdista Guillier, con 22%, y la izquierdista Beatriz Sánchez, con 20%. Como ningún candidato alcanzó más de la mitad de los votos, en una segunda vuelta electoral se enfrentarán Piñera y Guillier. La amplia ventaja de Piñera en la primera ronda de votación podría ser insuficiente para ganar en la segunda, ya que a su derecha sólo cuenta con Kast, quien obtuvo 8%, mientras que a Guillier podrían sumarse muchos de los votos del Frente Amplio, de la Democracia Cristiana y de otros candidatos izquierdistas menores. El expresidente Piñera polariza: goza de un respaldo electoral considerable, pero despierta rechazo del resto del espectro político. Así se aprecia una de las virtudes del sistema electoral a dos vueltas: los electores pueden votar en la primera por su candidato favorito, pero en la segunda, usando su voto estratégicamente, pueden impedir que gane el candidato que más repudian. En contraste, en el sistema de elección por mayoría relativa, con una votación fragmentada entre tres o más opciones competitivas, ninguna realmente mayoritaria, bien puede resultar triunfador el candidato más temido o más odiado por la mayoría.
El domingo 17 de diciembre los chilenos volverán a las urnas para elegir a su Presidente, entre Piñera y Guillier. Pero cualquiera que sea el resultado reafirmará el sistema democrático que han disfrutado durante buena parte de su historia, que perdieron en 1973 y recuperaron en 1989. Contarán con un Congreso Nacional bicameral que refleja la pluralidad política de la sociedad, sin mayorías preconfiguradas, y una amplia distribución del poder público de las regiones, las provincias y las comunas. La libertad, la paz y la relativa prosperidad que se respira en Chile se deben en gran medida a la fortaleza de su sistema democrático, así como a la lección que los chilenos extrajeron de su breve experiencia de radicalismo utópico y luego de la oscura noche de la dictadura militar.
Otra faceta encomiable del sistema electoral chileno es la confianza que el pueblo le otorga. La organización de las elecciones está a cargo del Servicio Electoral, un organismo ejecutivo y técnico relativamente pequeño y poco costoso, mientras el arbitraje jurisdiccional queda en manos del Tribunal Calificador de Elecciones. Sus procedimientos electorales son sencillos y transparentes. Las boletas de votación son de papel simple, lo mismo que las actas de escrutinio, sin las medidas de seguridad y la sofisticación a las que los mexicanos estamos habituados a causa de nuestra desconfianza obsesiva.
Las Mesas Receptoras de votos se integran por “vocales”, ciudadanos designados por las Juntas Electorales con discreción y sentido común. Durante la jornada electoral, estos vocales se comportan con la serenidad que les da saberse depositarios de la confianza ciudadana. Al cierre de la votación, los sufragios se cuentan con claridad y sencillez, a la vista de todo el que quiere. Desde las Mesas Receptoras las actas se transmiten por un sistema informático a los Colegios Escrutadores regionales, y en menos de dos horas, los resultados preliminares dan cuenta clara de las tendencias de votación. Nadie cuestiona la validez general de los resultados (aunque los partidos pueden pedir al Tribunal la revisión de casos específicos); nadie desconfía de las autoridades electorales.
Una vez que el Servicio Electoral anuncia los resultados de votación, ganadores y perdedores hacen sus balances políticos; unos festejan sus victorias, otros ponderan sus avances y otros más reconocen su derrota. Pero a casi nadie se le ocurre descalificar las votaciones ni a las autoridades electorales. Generalmente, el Tribunal Calificador sólo refrenda, con cambios mínimos, las cifras emitidas desde las Mesas Receptoras y sumadas por los Colegios Escrutadores. En unos cuantos días las votaciones son confirmadas y las elecciones calificadas como válidas.
La diferencia más notoria entre el sistema electoral chileno y el mexicano no es la calidad de sus métodos ni la exactitud y transparencia de sus resultados. De hecho, los procedimientos mexicanos son técnicamente más rigurosos que los chilenos. La diferencia esencial no es objetiva, sino subjetiva. Reside en la confianza, tanto de los ciudadanos como de los partidos y sus candidatos. En el fondo, esa confianza de la que gozan las elecciones chilenas se nutre de la lealtad de los contendientes a las instituciones democráticas. Cuando esa lealtad escasea, la desconfianza se siembra y se esparce como la mala yerba.