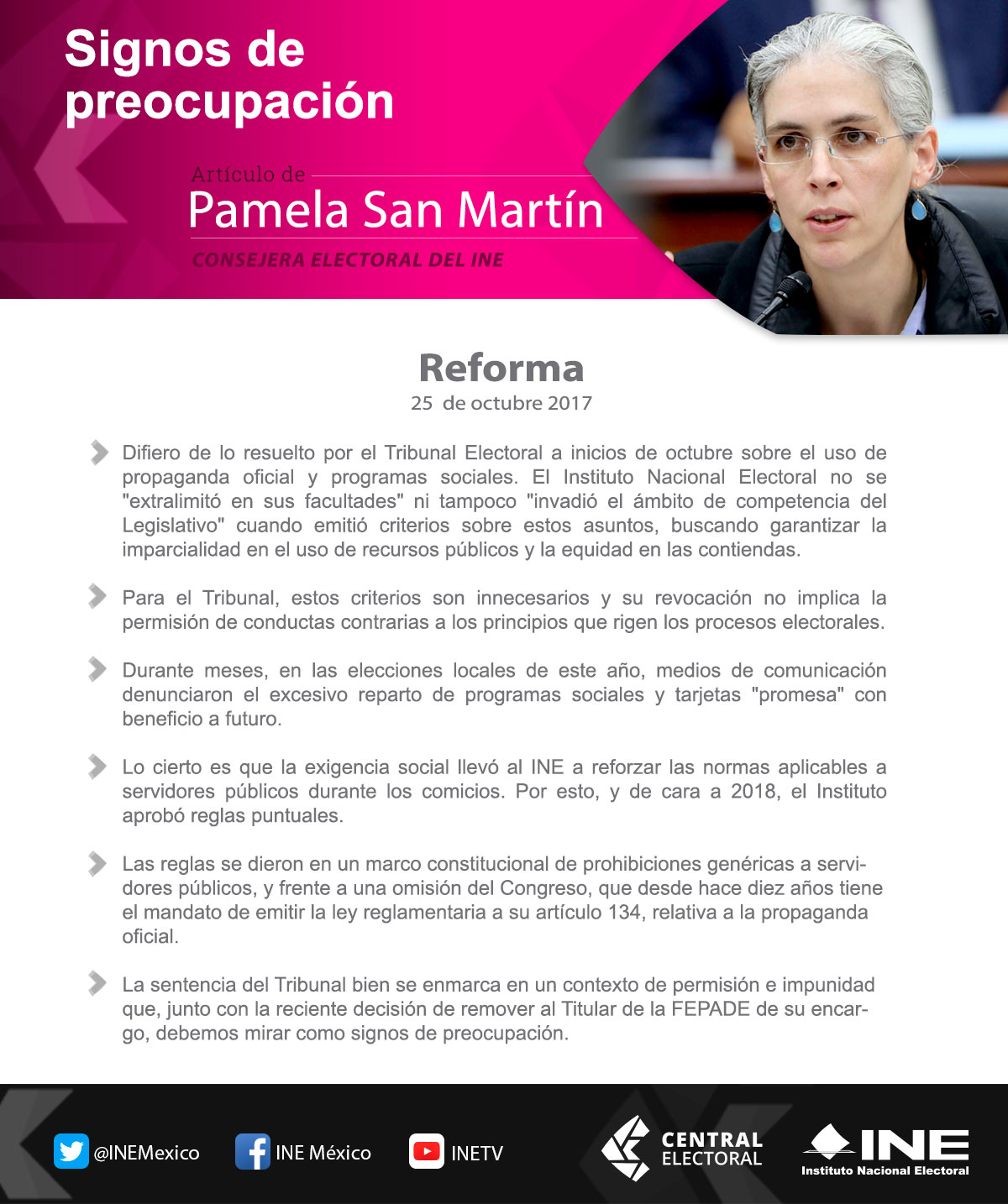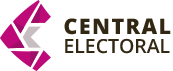Difiero de lo resuelto por el Tribunal Electoral a inicios de octubre sobre el uso de propaganda oficial y programas sociales. Contrario a lo decidido por seis de los siete magistrados y magistradas de la Sala Superior, estoy convencida que el Instituto Nacional Electoral no se «extralimitó en sus facultades» ni tampoco «invadió el ámbito de competencia del Legislativo» cuando emitió criterios sobre estos asuntos, buscando garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad en las contiendas.
Para el Tribunal, estos criterios son innecesarios y su revocación no implica la permisión de conductas contrarias a los principios que rigen los procesos electorales. Lo cierto, sin embargo, es que la ausencia de reglas específicas abre la puerta a excesos. Ésta es, quizá, la mayor lección que nos dejan varios hechos ocurridos en las elecciones de junio de este año y que corremos el riesgo de repetir en 2018.
Durante meses, en las elecciones locales de este año, medios de comunicación denunciaron el excesivo reparto de programas sociales y tarjetas «promesa» con beneficio a futuro, así como la inusual cascada de visitas de secretarios de gobierno a entidades en pleno proceso electoral, particularmente en el Estado de México y Coahuila.
La polémica no era por lo novedoso de las conductas -ya es costumbre ver a funcionarios de todo signo político aprovechar resquicios legales para promover aspiraciones electorales desde su encargo público-, ni una repentina conciencia de su ilegalidad, sino la magnitud con que se presentó.
Algunas voces, además, señalaron a las autoridades electorales, que no frenamos ni sancionamos estos hechos -a pesar de que la Constitución prohíbe el uso de recursos públicos para promover aspiraciones de funcionarios o candidatos, y para incidir en la equidad en la contienda.
Más allá de la discusión sobre el papel que las autoridades debimos jugar, lo cierto es que la exigencia social llevó al INE a reforzar las normas aplicables a servidores públicos durante los comicios. Por esto, y de cara a 2018, el Instituto aprobó reglas puntuales para que: a) la propaganda gubernamental no se emplee como un mecanismo para exaltar o promover programas o logros de gobierno; b) el reparto de bienes y servicios de los programas sociales no tenga fines electorales; y c) no se ofrezcan dádivas a través de ofertas futuras, condicionadas a un determinado resultado electoral.
Las reglas se dieron en un marco constitucional de prohibiciones genéricas a servidores públicos, y frente a una omisión del Congreso, que desde hace diez años tiene el mandato de emitir la ley reglamentaria a su artículo 134, relativa a la propaganda oficial.
La ausencia de una ley reglamentaria, considero, no conlleva que el INE no pueda emitir reglas con ese fin -como de hecho durante años ha ocurrido con la aprobación, desde 2009, de normas reglamentarias al principio de imparcialidad-. Muy por el contrario, no hacerlo es renunciar a la obligación de tutelar la equidad de las contiendas. En otras palabras, renunciar a una de las principales funciones como autoridad electoral.
Con su impugnación, la Presidencia de la República, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el PRI, el PVEM y diversos gobernadores mostraron el alcance de su vocación democrática. Con su decisión, el Tribunal no solo limita el marco de actuación del INE como árbitro de las contiendas, sino que manda una señal muy desalentadora frente a la innegable y documentada injerencia de los gobiernos en los procesos electorales.
Pero más me preocupa que no se trate de una decisión aislada. La sentencia del Tribunal bien se enmarca en un contexto de permisión e impunidad que, junto con la reciente decisión de remover al Titular de la FEPADE de su encargo, debemos mirar como signos de preocupación.
RESUMEN