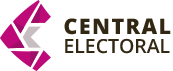Si bien el INE debe mejorar, ha cumplido lo esencial de su rol como árbitro electoral; su prestigio no debe depender de resultados comiciales.
 El 2 de julio de 2000 fue un día que la mayoría de los mexicanos celebramos como una fiesta de democracia y como el paso decisivo a una nueva época de la vida política. No era para menos. Ese día, por voluntad de los electores, se determinó que el Poder Ejecutivo de la República cambiaría de manos de un partido a otro, por primera vez en más de 70 años, sin el menor asomo de violencia ni perturbación del orden público.
El 2 de julio de 2000 fue un día que la mayoría de los mexicanos celebramos como una fiesta de democracia y como el paso decisivo a una nueva época de la vida política. No era para menos. Ese día, por voluntad de los electores, se determinó que el Poder Ejecutivo de la República cambiaría de manos de un partido a otro, por primera vez en más de 70 años, sin el menor asomo de violencia ni perturbación del orden público.
La mañana del 3 de julio se respiraba en todo el país un nuevo aire y, al mismo tiempo, un clima de paz y estabilidad que parecía aproximarnos a la normalidad de las democracias sólidas del mundo. La realidad no era precisamente así; nuestra democracia era incipiente y le faltaba (aún le falta) madurar en varios rasgos importantes. Pero la percepción generalizada era que las elecciones habían sido limpias (lo fueron) y que la alternancia en el poder se convertiría en un expediente normal.
Cualquiera diría que la organización de las elecciones del año 2000 fue impecable y perfecta. Ciertamente, esos comicios fueron muy ordenados, limpios y eficientes. Pero no fueron perfectos, como no podía ser perfecto un proceso en el que participaron decenas de miles de funcionarios del entonces IFE: casi medio millón de ciudadanos funcionarios de casilla y más de 37 millones de votantes. Por ejemplo, por motivos diversos, hubo en el país 18 casillas que no pudieron ser instaladas (de 113 mil 423 aprobadas). Además, el IFE contrató a tres empresas especializadas en estadística electoral para efectuar un conteo rápido de resultados, y una de ellas no pudo dar su reporte porque no recolectó una parte suficiente de la muestra de casillas.
La estimación se hizo con el reporte de sólo dos empresas, cada una con base en una muestra efectiva de menos de 700 casillas a nivel nacional. Sin embargo, como los intervalos de estimación coincidían en una ventaja de por lo menos cinco puntos porcentuales para Vicente Fox, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, a las 11 de la noche anunció el resultado y declaró que la tendencia favorecía al candidato panista. Acto seguido, el presidente Ernesto Zedillo reconoció el resultado y felicitó al ganador.
A esa hora el PREP indicaba una ventaja para Fox mucho más amplia, margen que se fue reduciendo en la medida en que llegaban los resultados de casillas más lejanas (quedaría en 6.4%). Prácticamente nadie cuestionó el resultado. La jornada electoral de 2000 culminó como debe ser toda contienda democrática: con la aceptación del resultado por los perdedores.
Un efecto del resultado de las elecciones de 2000 fue el beneplácito general con el organizador y árbitro de las elecciones: el Instituto Federal Electoral. Prácticamente todos le aplaudieron, inclusive el PRI, el gran derrotado en esa contienda. Pese a algunas vacilaciones dentro de las filas priistas, el oportuno reconocimiento del resultado electoral por parte del Presidente despejó las dudas. Nadie impugnó el triunfo de la oposición de entonces. Durante los años siguientes el IFE fue, después del Ejército mexicano y la Iglesia católica, la institución más respetada.
Las elecciones de 2006 tuvieron un desenlace muy diferente, como todos lo recuerdan. Pero no porque fallara la organización electoral en sí. Por ejemplo, en esa ocasión sólo 11 casillas dejaron de instalarse (de un total de 130 mil 488 aprobadas). Además, el IFE organizó por sí mismo la logística de un conteo rápido de resultados con una muestra de más de seis mil casillas diseñada por un comité de expertos, que funcionó casi a la perfección: ofreció una estimación que coincidió hasta en décimas de punto porcentual con el resultado final, una vez que se computaron los 300 distritos electorales y se recontaron más de siete mil casillas.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, la organización de la elección y la precisión de resultados de las elecciones de 2006 fueron superiores a las de 2000. Las diferencias entre estas dos elecciones presidenciales fueron políticas y de percepción: el margen de victoria fue mucho más estrecho (56 centésimas de punto porcentual), el ganador fue distinto al que muchos esperaban y el perdedor no reconoció el resultado. Y un efecto colateral de esta combinación de circunstancias es que una parte de las fuerzas políticas, de la prensa y de los ciudadanos vilipendió al IFE y no creyó en el resultado. La popularidad y confiabilidad del IFE se vio severamente dañada y no ha vuelto a alcanzar los niveles de aprobación que tuvo en 2000.
La organización de la elección presidencial de 2012 fue aún más eficiente. Sólo dos casillas dejaron de instalarse (de un total de 143 mil 437) y el conteo rápido funcionó muy bien. Pero esa elección también estuvo bajo fuego. El candidato que obtuvo el segundo sitio denunció fraude y desconoció el resultado, aunque el margen de victoria del ganador (6.6%) debilitó mucho los argumentos de la impugnación. De todos modos el IFE fue acusado por algunos de omisión frente a prácticas indebidas de inducción del voto y de publicidad disfrazada.
Cabe hacer una comparación análoga de las elecciones locales de 2016 y 2017. Para entonces, el IFE se había convertido en Instituto Nacional Electoral (INE) y adquirió responsabilidades parciales en los comicios locales. En 2016, de 12 gubernaturas que estuvieron en disputa, el PRI —otra vez gobernante en el nivel federal— ganó cinco, mientras siete fueron ganadas por partidos o coaliciones de oposición. La mayoría de las fuerzas políticas festejaron los resultados y casi nadie cuestionó al INE ni a los respectivos organismos electorales locales. Algunos políticos y analistas auguraron la inminente debacle del PRI. Las críticas más abundantes fueron a las agencias encuestadoras, que en varios estados no acertaron en el resultado. Pero los árbitros electorales, si no fueron aplaudidos, tampoco fueron descalificados.
Muy diferente ha sido la reacción a los comicios locales de 2017. Sin desconocer algunas fallas en la operación electoral en Coahuila y el cuestionable gasto excesivo de los partidos y de algunos gobiernos, lo cierto es que las elecciones de este año no fueron sustancialmente diferentes a las del anterior. Excepto en los resultados. En un momento en que el PRI y el gobierno federal registran muy bajos niveles de aprobación popular, para muchos políticos y opinadores es inaceptable que el PRI pueda ganar unas elecciones. Y por eso algunos descalifican al INE.
Hay aspectos normativos y operativos que el INE tiene que mejorar, sin duda. Pero lo esencial de su papel como organizador y árbitro de las elecciones lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Pero también es necesario que los partidos y otros actores políticos asuman su papel como corresponsables de los procesos electorales y de la fortaleza de las instituciones. No es admisible que se juzgue y se condene al árbitro electoral según quién gane o pierda las elecciones. La aceptabilidad de la derrota es una condición clave del funcionamiento de la democracia y una prueba de la verdadera vocación democrática de los actores políticos.